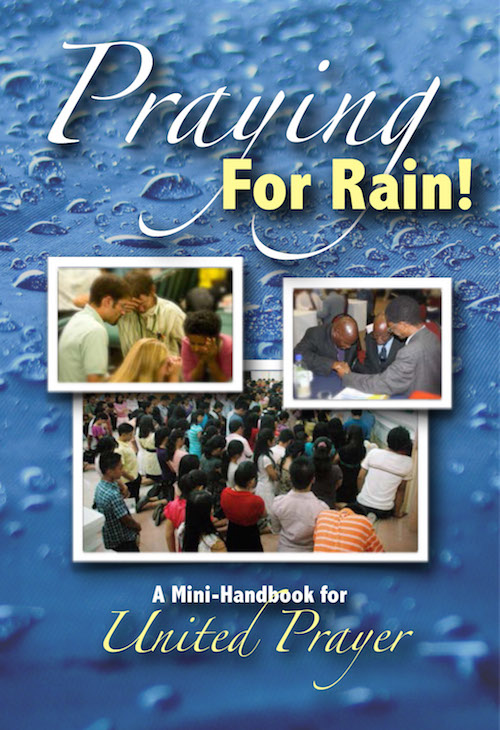Capítulo 38—El viaje alrededor de Edom
El campamento de Israel en Cades estaba a poca distancia de los límites de Edom, y tanto Moisés como el pueblo tenían muchos deseos de cruzar ese territorio para ir a la tierra prometida; así que, tal como Dios les había mandado, enviaron este mensaje al rey de Edom:
“Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, con este mensaje: “Así dice Israel, tu hermano: ‘Tú has sabido todas las dificultades por las que hemos pasado: cómo nuestros padres descendieron a Egipto, cómo estuvimos en Egipto largo tiempo y cómo los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Entonces clamamos a Jehová, que oyó nuestra voz, envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que nos dejes pasar por tu tierra. No pasaremos por los campos de labranza ni por las viñas, ni beberemos agua de los pozos; por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos atravesado tu territorio’””. Números 20:14-20.
Como respuesta a esta cortés petición, recibieron una negativa amenazadora: “No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte”.
Sorprendidos por esta negativa, los jefes de Israel enviaron otra súplica al rey, con la promesa: “Por el camino principal iremos, y si bebemos tus aguas yo y mis ganados, pagaremos su precio. Déjame solamente pasar a pie, nada más”.
La contestación fue: “No pasarás”. Ya había grupos de edomitas armados en los pasos dificultosos, de manera que cualquier avance pacífico en esa dirección era imposible, y se les había prohibido a los hebreos recurrir a la fuerza para lograr su fin. Tenían que hacer un largo rodeo alrededor de la tierra de Edom.
Si, cuando se los probó, los israelitas hubieran confiado en Dios, el Capitán de la hueste de Jehová los habría guiado a través de Edom, y el temor a ellos se habría apoderado de los habitantes de la tierra, de tal manera que, en vez de manifestarles hostilidad, les hubieran hecho favores. Pero los israelitas no actuaron según la palabra de Dios, y mientras se quejaban y murmuraban, pasó la oportunidad preciosa. Cuando por último estuvieron dispuestos a presentar su petición al rey, recibieron una negativa. Desde que salieron de Egipto, Satanás estuvo empeñado en poner obstáculos y tentaciones en su camino, para que no llegaran a heredar la tierra de Canaán. Y por su propia incredulidad le habían permitido varias veces resistir los propósitos de Dios.
Es importante creer en la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella en seguida, mientras los ángeles están esperando para trabajar en nuestro favor. Los ángeles malos están siempre listos para impedir todo paso hacia adelante. Y cuando la providencia de Dios manda a sus hijos que avancen, cuando él está dispuesto a hacer grandes cosas para ellos, Satanás los tienta a que desagraden al Señor por su vacilación y tardanza; trata de encender un espíritu de contienda y de despertar murmuraciones o incredulidad, a fin de privarlos de las bendiciones que Dios desea otorgarles. Los siervos de Dios deben ser como milicianos, siempre dispuestos a avanzar tan pronto como su providencia les abra el camino. Cualquier tardanza que haya de su parte da tiempo a que Satanás obre para derrotarlos.
En las instrucciones que se le dieron primeramente a Moisés tocante al paso de los israelitas por Edom, después de declarar que los edomitas les tendrían temor, el Señor prohibió a su pueblo que se valiera de esta ventaja. No debían los hebreos saquear a Edom por el hecho de que los favorecía el poder de Dios y de que los temores de los edomitas hacían de ellos una presa fácil. El mandamiento que se les dio fue: “Cuando paséis por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros; pero vosotros tened mucho cuidado. No os metáis con ellos, pues no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado como heredad a Esaú los montes de Seir”. Deuteronomio 2:4, 5. Los edomitas eran descendientes de Abraham e Isaac, y por amor a estos siervos suyos, Dios había sido favorable a los hijos de Esaú. Les había dado el monte de Seír como posesión, y no se los había de perturbar a menos que por sus pecados se colocaran fuera del alcance de su misericordia. Los hebreos habían de desposeer y destruir totalmente a los habitantes de Canaán, que habían colmado la medida de sus iniquidades; pero los edomitas vivían todavía su tiempo de gracia, por lo cual debían ser tratados misericordiosamente. Dios se complace en la misericordia y manifiesta su compasión antes de aplicar sus juicios. Enseñó a los israelitas a pasar sin hacer daño a Edom, antes de exigirles que destruyeran a los habitantes de Canaán.
Los antepasados de Edom y de Israel eran hermanos, y debió reinar entre ellos la bondad y la cortesía fraternal. Se les prohibió a los israelitas que vengaran entonces o en cualquier momento futuro, la afrenta que se les había hecho al negarles el paso por la tierra. No debían contar con poseer alguna parte de la tierra de Edom. Aunque los israelitas eran el pueblo escogido y favorecido de Dios, debían obedecer todas las restricciones que él les imponía. Dios les había prometido una buena herencia; pero no habían de creer por eso que ellos eran los únicos que tenían derechos en la tierra, ni tratar de expulsar a todos los demás. Se les ordenó que al tratar con los edomitas no fueran injustos. Habían de comerciar con ellos, comprarles lo que necesitaran y pagar puntualmente por todo lo que recibieran. Como aliciente para que Israel confiara en Dios y obedeciera a su palabra, se le recordó: “Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, [...] y sin que nada te haya faltado”. Deuteronomio 2:7. Israel no dependía de los edomitas, pues tenía un Dios rico y abundante en recursos. Nada debía procurar de ellos por la fuerza o el fraude, sino que más bien en todas sus relaciones debía poner en práctica este principio de la ley divina: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
Si los hebreos hubieran cruzado Edom como Dios se había propuesto, su paso habría resultado en una bendición, no solo para ellos, sino también para los habitantes de la tierra; pues les habría permitido conocer al pueblo de Dios y su culto, y ver cómo el Dios de Jacob había prosperado a los que lo amaban y lo temían. Pero la incredulidad de Israel había impedido todo esto. Dios le había dado al pueblo agua en contestación a sus clamores, pero hubo de dejar que de su incredulidad proviniera su castigo. Nuevamente debían cruzar el desierto y saciar su sed en la fuente milagrosa que no habrían necesitado más si tan solo hubieran confiado en él.
Las huestes de Israel se encaminaron, pues, nuevamente hacia el sur por tierras estériles, que les parecían aún más áridas después de haber obtenido vislumbres de los campos verdes entre las colinas y los valles de Edom. En la sierra que domina este sombrío desierto, se levanta el monte Hor, en cuya cima había de morir y ser sepultado Aarón. Cuando los israelitas llegaron a este monte, recibió Moisés la siguiente orden divina: “Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlos subir al monte Hor; desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá”. Números 20:22-29.
Juntos los dos ancianos, acompañados del hombre más joven, ascendieron trabajosamente a la cumbre del monte. La cabeza de Moisés y de Aarón estaban ya blancas con la nieve de ciento veinte inviernos. Su vida larga y llena de acontecimientos se había distinguido por las prueba más profundas y los mayores honores que jamás le hayan tocado en suerte a ser humano alguno. Eran hombres de gran capacidad natural, y todas sus facultades habían sido desarrolladas, exaltadas y dignificadas por su comunión constante con el Infinito. Habían dedicado toda su vida a trabajar desinteresadamente para Dios y sus semejantes; sus semblantes daban evidencia de mucho poder intelectual, firmeza, nobleza de propósitos y fuertes afectos.
Durante muchos años, Moisés y Aarón habían caminado juntos, ayudándose mutuamente en sus cuidados y en sus labores. Juntos habían arrostrado innumerables peligros, y habían compartido la bendición de Dios; pero ya había llegado la hora en que debían separarse. Marchaban lentamente, pues cada momento que pasaban en su compañía mutua les resultaba sumamente precioso. El ascenso era escarpado y penoso; y durante sus frecuentes paradas para descansar, conversaban en perfecta comunión acerca del pasado y del futuro. Ante ellos, hasta donde se perdía la vista, se extendía el escenario de su peregrinación por el desierto. Abajo, en la llanura, acampaban los vastos ejércitos de Israel, a los cuales
estos hombres escogidos habían dedicado la mejor parte de su vida; por cuyo bienestar habían sentido tan profundo interés y habían hecho tan grandes sacrificios. En algún sitio más allá de las montañas de Edom, estaba la senda que conducía a la tierra prometida, aquella tierra de cuyas bendiciones Moisés y Aarón no gozarían. Ningún sentimiento rebelde había en su corazón. Ninguna murmuración salió de sus labios, aunque una tristeza solemne embargó sus semblantes cuando recordaron lo que les impedía llegar a la herencia de sus padres.
La obra de Aarón en favor de Israel había terminado. Cuarenta años antes, a la edad de ochenta y tres años, Dios lo había llamado para que se uniera a Moisés en su grande e importante misión. Había cooperado con su hermano en la obra de sacar a los hijos de Israel de Egipto. Había sostenido las manos del gran jefe cuando los ejércitos hebreos luchaban denodadamente con Amalec. Se le había permitido ascender al monte Sinaí, aproximarse a la presencia de Dios y contemplar la divina gloria. El Señor había conferido el sacerdocio a la familia de Aarón, y lo había honrado con la santa consagración de sumo sacerdote. Lo había mantenido en su santo cargo mediante las pavorosas manifestaciones del juicio divino en la destrucción de Coré y su grupo. Gracias a la intercesión de Aarón se detuvo la plaga. Cuando sus dos hijos fueron muertos por haber desacatado el expreso mandamiento de Dios, él no se rebeló ni siquiera murmuró. No obstante, la foja de servicios de su vida noble había sido manchada. Aarón cometió un grave pecado cuando cedió a los clamores del pueblo e hizo el becerro de oro en el Sinaí; y otra vez cuando se unió a María en un arrebato de envidia y murmuración contra Moisés. Y junto con Moisés ofendió al Señor en Cades cuando violaron la orden de hablar a la roca para que diera agua.
Dios quería que estos grandes caudillos de su pueblo representaran a Cristo. Aarón llevaba el nombre de Israel en su pecho. Comunicaba al pueblo la voluntad de Dios. Entraba al lugar santísimo el día de la expiación, “no sin sangre”, como mediador en pro de todo Israel. De esa obra pasaba a bendecir a la congregación, como Cristo vendrá a bendecir a su pueblo que le espera, cuando termine la obra expiatoria que está haciendo en su favor. El exaltado carácter de aquel santo cargo como representante de nuestro gran Sumo Sacerdote, fue lo que hizo tan grave el pecado de Aarón en Cades.
Con profunda tristeza, Moisés despojó a Aarón de sus santas vestiduras y se las puso a Eleazar, quien llegó a ser así sucesor de su padre por nombramiento divino. A causa del pecado que cometió en Cades, se le negó a Aarón el privilegio de oficiar como sumo sacerdote de Dios en Canaán, de ofrecer el primer sacrificio en la tierra prometida, y de consagrar así la herencia de Israel. Moisés había de continuar llevando su carga de conducir al pueblo hasta los mismos límites de Canaán. Había de llegar a ver la tierra prometida, pero no había de entrar en ella. Si estos siervos de Dios, cuando estaban frente a la roca de Cades, hubieran soportado sin murmuración alguna la prueba a que allí se los sometió, ¡cuán diferente habría sido su futuro! Jamás puede deshacerse una mala acción. Puede suceder que el trabajo de toda una vida no recobre lo que se perdió en un solo momento de tentación o aun de negligencia.
El hecho de que faltaran del campamento los dos grandes jefes, y de que los acompañara Eleazar, quien, como era bien sabido, había de ser el sucesor de Aarón en el santo cargo, despertó un sentimiento de aprensión; y se aguardó con ansiedad el regreso de ellos. Cuando uno miraba en derredor suyo en aquella enorme congregación, veía que casi todos los adultos que salieron de Egipto habían perecido en el desierto. Un presentimiento tenebroso embargó a todos cuando recordaron la sentencia pronunciada contra Moisés y Aarón. Algunos estaban al tanto del objeto de aquel viaje misterioso a la cima del Monte Hor, y su preocupación por sus jefes era intensificada por los amargos recuerdos y las acusaciones que se dirigían a sí mismos.
Por fin, divisaron las siluetas de Moisés y Eleazar, que descendían lentamente por la ladera del monte; pero Aarón no los acompañaba. Eleazar tenía puestas las vestiduras sacerdotales y ello mostraba que había sucedido a su padre en el santo cargo. Cuando el pueblo, con el corazón llenó de tristeza, se congregó alrededor de su jefe, Moisés explicó que Aarón había muerto en sus brazos en el Monte Hor, y que allá se le había dado sepultura. La congregación prorrumpió en llanto y en lamentación, pues todos amaban de corazón a Aarón, aunque tan a menudo le habían causado dolor. “Le hicieron duelo por treinta días todas las familias de Israel”. Números 20:29.
Con respecto al entierro del sumo sacerdote de Israel las Escrituras relatan sencillamente: “Allí murió Aarón, y allí fue sepultado”. Deuteronomio 10:6. ¡Qué contraste tan notable hay entre este entierro, llevado a cabo de conformidad al mandamiento expreso de Dios, con los que se acostumbran hoy día! En los tiempos modernos las exequias de un hombre que ocupó una posición elevada son a menudo motivo de demostraciones pomposas y extravagantes. Cuando murió Aarón, uno de los hombres más ilustres que alguna vez hayan vivido, presenciaron su muerte y asistieron a su entierro solamente dos de sus parientes más cercanos. Y aquella tumba solitaria en la cumbre del Hor quedó vedada para siempre a los ojos de Israel. No se honra a Dios en las grandes demostraciones que se hacen a los muertos y en los gastos extravagantes en que se incurre para devolver sus cuerpos al polvo.
Toda la congregación lloró a Aarón, pero nadie pudo sentir la pérdida tan profundamente como Moisés. La muerte de Aarón recordaba a Moisés que su propio fin se aproximaba; pero por corto que fuera el tiempo que aun le tocara permanecer en la tierra, sentía profundamente la pérdida de su constante compañero, del que por tantos largos años había compartido sus gozos y sus tristezas, sus esperanzas y sus temores. Moisés debía ahora continuar la obra solo; pero sabía que Dios era su amigo, y en él se apoyó tanto más.
Poco tiempo después de dejar el Monte Hor, los israelitas sufrieron una derrota en el combate que sostuvieron contra Arad, uno de los reyes cananeos. Pero como pidieron fervientemente la ayuda de Dios, se les otorgó el apoyo divino, y sus enemigos fueron derrotados. La victoria, en lugar de inspirarles gratitud e inducirlos a reconocer cuánto dependían de Dios, los volvió jactanciosos y seguros de sí mismos. Pronto se entregaron de nuevo a su viejo hábito de murmurar. Estaban ahora descontentos porque no se había permitido a los ejércitos de Israel que avanzaran sobre Canaán inmediatamente después de su rebelión al oír el informe de los espías, casi cuarenta años antes. Consideraban su larga estada en el desierto como una tardanza innecesaria y argüían que habrían podido vencer a sus enemigos tan fácilmente como ahora.
Mientras continuaban su viaje hacia el sur, pasaron por un valle ardiente y arenoso, sin sombra ni vegetación. El camino parecía largo y trabajoso, y sufrían de cansancio y de sed. Nuevamente no pudieron soportar la prueba de su fe y paciencia. Al pensar a todas horas solo en la fase triste y tenebrosa de cuanto experimentaban, se fueron separando más y más de Dios. Perdieron de vista el hecho de que si no hubieran murmurado cuando el agua dejó de fluir en Cades, Dios les habría evitado el viaje alrededor de Edom. Dios les deseaba cosas mejores. Debieron haber llenado su corazón de gratitud hacia él porque les había infligido tan ligero castigo por su pecado. En vez de hacerlo, se jactaron diciendo que si Dios y Moisés no hubiesen intervenido, ahora estarían en posesión de la tierra prometida. Después de acarrearse dificultades que les hicieron la suerte mucho más difícil de lo que Dios se había propuesto, lo culparon a él de todas sus desgracias. Sintieron amargura con respecto al trato de Dios con ellos, y por último, sintieron descontento por todo. Egipto les parecía más halagüeño y deseable que la libertad y la tierra a la cual Dios les conducía.
Cuando los israelitas daban rienda suelta a su espíritu de descontento, llegaban hasta encontrar faltas en las mismas bendiciones que recibían: “Y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés: “¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan tan liviano””. Números 21:5.
Moisés indicó fielmente al pueblo la magnitud de su pecado. Era únicamente el poder de Dios lo que les había conservado la vida en el “desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones; que en una tierra de sed y sin agua”. Deuteronomio 8:15. Cada día de su peregrinación habían sido guardados por un milagro de la divina misericordia. En toda la ruta en que Dios los había conducido, habían encontrado agua para los sedientos, pan del cielo que les mitigara el hambre, y paz y seguridad bajo la sombra de la nube de día y el resplandor de la columna de fuego de noche. Los ángeles les habían asistido mientras subían las alturas rocosas o transitaban por los ásperos senderos del desierto. No obstante las penurias que habían soportado, no había una sola persona enferma en todas sus filas. Los pies no se les habían hinchado en sus largos viajes, ni sus ropas habían envejecido. Dios había subyugado y dominado ante su paso las fieras y los reptiles venenosos del bosque y del desierto. Si a pesar de todos estos notables indicios de su amor el pueblo continuaba quejándose, el Señor iba a retirarle su protección hasta cuando llegara a apreciar su misericordioso cuidado y se volviera hacia él, arrepentido y humillado.
Porque había estado escudado por el poder divino, Israel no se había dado cuenta de los innumerables peligros que lo habían rodeado continuamente. En su ingratitud e incredulidad había declarado que deseaba la muerte, y ahora el Señor permitió que la muerte le sobreviniera. Las serpientes venenosas que pululaban en el desierto eran llamadas serpientes ardientes a causa de los terribles efectos de su mordedura, pues producía una inflamación violenta y la muerte al poco tiempo. Cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas por estos reptiles venenosos.
Hubo entonces terror y confusión en todo el campamento. En casi todas las tiendas había muertos o moribundos. Nadie estaba seguro. A menudo rasgaban el silencio de la noche gritos penetrantes que anunciaban nuevas víctimas. Todos estaban atareados para asistir a los dolientes, o con cuidado angustioso trataban de proteger a los que aun no habían sido heridos. Ninguna murmuración salía ahora de sus labios. Cuando comparaban sus dificultades y pruebas anteriores con los sufrimientos por los cuales estaban pasando ahora, aquéllas les parecían baladíes.
El pueblo se humilló entonces ante Dios. Muchos se acercaron a Moisés para hacerle sus confesiones y súplicas. “Hemos pecado -dijeron- por haber hablado contra Jehová y contra ti”. Números 21:7-9. Poco antes lo habían acusado de ser su peor enemigo, la causa de todas sus angustias y aflicciones. Pero aun antes que las palabras dejaran sus labios, sabían perfectamente que los cargos eran falsos; y tan pronto como llegaron las verdaderas dificultades, corrieron hacia él como a la única persona que podía interceder ante Dios por ellos.
“Ruega a Jehová -clamaron- que quite de nosotros estas serpientes”.
Dios le ordenó a Moisés construir una serpiente de bronce semejante a las vivas, y que la levantara ante el pueblo. Todos los que habían sido picados debían mirarla y encontrarían alivio. Hizo lo que se le había mandado, y por todo el campamento cundió la grata noticia de que todos los que habían sido mordidos podían mirar la serpiente de bronce, y vivir. Muchos habían muerto ya, y cuando Moisés hizo levantar la serpiente en un poste, hubo quienes se negaron a creer que con solo mirar aquella imagen metálica se iban a curar. Estos perecieron en la incredulidad. No obstante, hubo muchos que tuvieron fe en lo provisto por Dios. Padres, madres, hermanos y hermanas se dedicaban afanosamente a ayudar a sus deudos dolientes y moribundos a fijar los ojos lánguidos en la serpiente. Si ellos, aunque desfallecientes y moribundos, podían mirarla una vez, se restablecían por completo.
La gente sabía perfectamente que en aquella serpiente de bronce no había poder alguno para ocasionar un cambio tal en los que la miraban. El poder curativo venía únicamente de Dios. En su sabiduría eligió esta manera de manifestar su poder. Mediante este procedimiento sencillo se le hizo comprender al pueblo que esta calamidad le había sobrecogido como consecuencia directa de sus pecados. También se le aseguró que mientras obedecieran a Dios no tenían motivo de temor; pues él los reservaría de todo mal.
El levantamiento de la serpiente de bronce tenía por objeto enseñar una lección importante a los israelitas. No podían salvarse del efecto fatal del veneno que había en sus heridas. Solamente Dios podía curarlos. Se les pedía, sin embargo, que demostraran su fe en lo provisto por Dios. Debían mirar para vivir. Su fe era lo aceptable para Dios, y la demostraban mirando la serpiente. Sabían que no había poder en la serpiente misma, sino que era un símbolo de Cristo; y se les inculcaba así la necesidad de tener fe en los méritos de él. Hasta entonces muchos habían llevado sus ofrendas a Dios, creyendo que con ello expiaban sus pecados. No dependían del Redentor que había de venir, de quien estas ofrendas y sacrificios eran una figura o sombra. El Señor quería enseñarles ahora que en sí mismos sus sacrificios no tenían más poder ni virtud que la serpiente de bronce, sino que, como ella, estaban destinados a dirigir su espíritu a Cristo, el gran sacrificio propiciatorio.
“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna”. Juan 3:14, 15. Todos los que hayan existido alguna vez en la tierra han sentido la mordedura mortal de “la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás”. Apocalipsis 12:9. Los efectos fatales del pecado pueden eliminarse solo por los medios provisto por Dios. Los israelitas salvaban su vida mirando la serpiente levantada en el desierto. Aquella mirada implicaba fe. Vivían porque creían la palabra de Dios, y confiaban en los medios provistos para su restablecimiento. Así también puede el pecador mirar a Cristo, y vivir. Recibe el perdón por medio de la fe en el sacrificio expiatorio. En contraste con el símbolo inerte e inanimado, Cristo tiene poder y virtud en sí mismo para curar al pecador arrepentido.
Aunque el pecador no puede salvarse a sí mismo, tiene sin embargo algo que hacer para conseguir la salvación. “Al que a mí viene, no lo echo fuera”. Juan 6:37. Pero debemos ir a él; y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, debemos creer que nos acepta y nos perdona. La fe es el don de Dios, pero el poder para ejercitarla es nuestro. La fe es la mano de la cual se vale el alma para asir los ofrecimientos divinos de gracia y misericordia.
Nada excepto la justicia de Cristo puede hacernos merecedores de una sola de las bendiciones del pacto de la gracia. Muchos son los que durante largo plazo han deseado obtener estas bendiciones, pero no las han recibido, porque han creído que podían hacer algo para hacerse dignos de ellas. No apartaron las miradas de sí mismos ni creyeron que Jesús es un Salvador absoluto. No debemos pensar que nuestros propios méritos nos han de salvar; Cristo es nuestra única esperanza de salvación. “En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. Hechos 4:12.
Cuando confiamos plenamente en Dios, cuando dependemos de los méritos de Jesús como Salvador que perdona los pecados, recibimos toda la ayuda que podamos desear. Nadie mire a sí mismo, como si tuviera poder para salvarse. Precisamente porque no podíamos salvarnos, Jesús murió por nosotros. En él se cifra nuestra esperanza, nuestra justificación y nuestra justicia. Cuando vemos nuestra naturaleza pecaminosa, no debemos abatirnos ni temer que no tenemos Salvador, ni dudar de su misericordia hacia nosotros. En ese mismo momento, nos invita a ir a él con nuestra debilidad, y ser salvos.
Muchos de los israelitas no vieron ayuda en el remedio que el cielo había designado. Por todas partes, los rodeaban los muertos y moribundos, y sabían que, sin la ayuda divina, su propia suerte estaba sellada; pero continuaban lamentándose y quejándose de sus heridas, de sus dolores, de su muerte segura hasta que sus fuerzas se agotaron, hasta que los ojos se les pusieron vidriosos, cuando podían haber sido curados instantáneamente. Si conocemos nuestras necesidades, no debemos dedicar todas nuestras fuerzas a lamentarnos acerca de ellas. Aunque nos demos cuenta de nuestra condición impotente sin Cristo, no debemos ceder al desaliento, sino depender de los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Miremos y viviremos. Jesús ha empeñado su palabra; salvará a todos los que acudan a él. Aunque muchos millones de los que necesitan curación rechazarán la misericordia que les ofrece, a ninguno de los que confían en sus méritos lo dejará perecer.
Muchos no quieren aceptar a Cristo antes que todo el misterio del plan de la redención les resulte claro. Se niegan a mirar con fe, a pesar de que ven que miles han mirado a la cruz de Cristo y sentido la eficacia de esa mirada. Muchos andan errantes, por los intrincados laberintos de la filosofía, en busca de razones y evidencias que jamás encontrarán, mientras que rechazan la evidencia que Dios ha tenido a bien darles. Se niegan a caminar en la luz del Sol de Justicia, hasta que se les explique la razón de su resplandor. Todos los que insistan en seguir este camino dejarán de llegar al conocimiento de la verdad. Jamás eliminará Dios todos los motivos de duda. Da suficiente evidencia en que basar la fe, y si esta evidencia no se acepta, la mente es dejada en tinieblas. Si los que eran mordidos por las serpientes se hubieran detenido a dudar y deliberar antes de consentir en mirar, habrían perecido. Es nuestro deber primordial mirar; y la mirada de la fe nos dará vida.
Capítulo 39—La conquista de Basán
Después de rodear a Edom por el sur, los israelitas se volvieron hacia el norte y otra vez se dirigieron hacia la tierra prometida. Su camino pasaba ahora por una alta y vasta llanura refrescada por las brisas vivificantes de las colinas. Fue un cambio grato después del valle árido y calcinante por el cual habían viajado, así que avanzaban llenos de ánimo y esperanza. Habiendo atravesado el arroyo de Zered, pasaron al oriente de la tierra de Moab; pues se les había dado la orden: “No molestes a Moab ni le hagas la guerra, pues no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar como heredad a los hijos de Lot”. Véase Deuteronomio 2. Y se les repitió la misma orden con respecto a los amonitas que eran también descendientes de Lot.
Continuando hacia el norte, los ejércitos de Israel llegaron pronto a la tierra de los amorreos. Este pueblo fuerte y guerrero ocupaba originalmente la parte sur de la tierra de Canaán, pero al aumentar en número, cruzaron el Jordán, guerrearon con los moabitas y les quitaron una parte de su territorio. Allí se establecieron, y dominaban sin oposición toda la tierra desde el Arnón hasta el Jaboc en el norte. El camino que los israelitas deseaban seguir para ir al Jordán pasaba directamente por ese territorio, y Moisés le envió un mensaje amistoso a Sehón, rey de los amorreos, en su capital: “Pasaré por tu tierra por el camino; por el camino iré, sin apartarme a la derecha ni a la izquierda. La comida me la venderás por dinero, y comeré; el agua también me la darás por dinero, y beberé; solamente pasaré a pie”. La respuesta fue una negativa terminante, y todos los ejércitos de los amorreos fueron convocados para oponerse al paso de los invasores.
Este ejército formidable aterrorizó a los israelitas que distaban mucho de estar preparados para sostener un encuentro con fuerzas bien pertrechadas y disciplinadas. Los enemigos le aventajaban ciertamente en capacidad para la guerra, y a juzgar por las apariencias humanas, pronto acabarían con él.
Pero Moisés mantuvo fija la mirada en la columna de nube, y alentó al pueblo con el pensamiento de que la señal de la presencia de Dios estaba aun con ellos. Al mismo tiempo les mandó que hicieran todos los esfuerzos humanos posibles a fin de prepararse para la guerra. Sus enemigos estaban ansiosos de librar batalla, en la seguridad de que raerían de la tierra a los israelitas. Pero el jefe de Israel había recibido la orden del Dueño de todas las tierras: “Levantaos, salid, y pasad el arroyo Arnón. Yo he entregado en tus manos a Sehón, rey de Hesbón, el amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, que al escuchar tu fama temblarán y se angustiarán delante de ti”.
Estas naciones que estaban situadas en los confines de Canaán se habrían salvado si no se hubieran opuesto al progreso de Israel en desafío de la palabra de Dios. El Señor se había mostrado longánime, sumamente bondadoso, tierno y compasivo, aun hacia esos pueblos paganos. Cuando en visión se le mostró a Abraham que su posteridad, los hijos de Israel, serían extranjeros en tierra ajena durante cuatrocientos años, el Señor le prometió: “En la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo”. Génesis 15:16.
Aunque los amorreos eran idólatras que por su gran iniquidad habían perdido todo derecho a la vida, Dios los toleró cuatrocientos años y les dio pruebas inequívocas de que él era el único Dios verdadero, el Hacedor de los cielos y la tierra. Ellos conocían todas las maravillas que Dios había realizado al sacar de Egipto a los israelitas. Les dio suficiente evidencia; y podrían haber conocido la verdad, si hubieran querido apartarse de su idolatría y de su vida licenciosa. Pero rechazaron la luz, y se aferraron a sus ídolos.
Cuando Dios condujo a su pueblo por segunda vez a la frontera de Canaán, proporcionó evidencias adicionales de su poder a aquellas naciones paganas. Vieron que Dios había estado con Israel en la victoria que obtuvo sobre los ejércitos del rey Arad y de los cananeos, y en el milagro obrado para salvar a los que perecían por las mordeduras de las serpientes. Aunque se les había negado el permiso de pasar por la tierra de Edom, y por ello se habían visto obligados a tomar la ruta larga y difícil a orillas del Mar Rojo, los israelitas no habían manifestado hostilidad en todos sus viajes y campamentos frente a las tierras de Edom, de Moab y de Amón, ni habían hecho daño alguno a la gente o a sus propiedades. Al llegar a la frontera de los amorreos, Israel había solicitado permiso para atravesar directamente el país, prometiendo que observaría las mismas reglas que habían regido su trato con otras naciones. Cuando el rey amorreo rehusó lo pedido con cortesía, y en señal de desafío reunió a sus ejércitos para la batalla, se colmó la copa de la iniquidad de ese pueblo, y ahora Dios iba a ejercer su poder para derrocarlo.
Los israelitas cruzaron el río Arnón, y avanzaron sobre el enemigo. Se libró un combate, en el cual los ejércitos de Israel salieron victoriosos, y aprovechando la ventaja obtenida estuvieron pronto en posesión de la tierra de los amorreos. Fue el Capitán de los ejércitos del Señor el que venció a los enemigos de su pueblo; y habría hecho lo mismo treinta y ocho años antes, si Israel hubiera confiado en él.
Llenos de esperanza y ánimo, los ejércitos de Israel avanzaron con ardor y, siguiendo hacia el norte, pronto llegaron a una tierra que podía probar muy bien su valor y su fe en Dios. Ante ellos se extendía el reino de Basán, poderoso y muy poblado, lleno de ciudades de piedra que hasta hoy inspiran asombro al mundo, “sesenta ciudades [...]. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro”. Véase Deuteronomio 3:1-11. Las casas se habían construído con enormes piedras negras, de dimensiones tan estupendas que hacían los edificios absolutamente inexpugnables para cualquier ejército que en aquellos tiempos los pudiera atacar. Era un país lleno de cavernas salvajes, altos precipicios, fosas abiertas y rocas escarpadas. Los habitantes de esa tierra, descendientes de una raza de gigantes, eran ellos mismos de fuerza y tamaño asombrosos, y tanto se distinguían por su violencia y su crueldad, que aterrorizaban a las naciones circunvecinas; mientras que Og, rey del país, se destacaba por su tamaño y sus proezas, aun en una nación de gigantes.
Pero la columna de nube avanzaba y, guiados por ella, los ejércitos hebreos llegaron hasta Edrei, donde los esperaba el gigante, con sus ejércitos. Og había escogido estratégicamente el sitio de la batalla. La ciudad de Edrei estaba situada en la orilla de una meseta cubierta de rocas volcánicas y desgarradas que se levantaba abruptamente de la planicie. Solamente podía llegarse a la ciudad por desfiladeros angostos y escarpados. En caso de ser derrotadas, sus fuerzas podrían encontrar en aquel desierto de rocas un refugio donde los extranjeros no podrían perseguirlas.
Seguro de su éxito, el rey salió con su enorme ejército a la llanura abierta; mientras que se oían los gritos desafiantes que partían de la meseta superior, donde se podían ver las lanzas de millares deseosos de entrar en liza. Cuando los hebreos miraron la altura de aquel gigante de gigantes que sobrepasaba a los soldados de su ejército, cuando vieron los ejércitos que lo rodeaban y divisaron la fortaleza aparentemente inexpugnable, detrás de la cual miles de soldados invisibles estaban atrincherados, muchos corazones de Israel temblaron de miedo. Pero Moisés estaba sereno y firme; el Señor había dicho con respecto al rey de Basán: “No tengas temor de él, porque en tus manos lo he entregado junto con todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sehón, el rey amorreo que habitaba en Hesbón”. Deuteronomio 3:2.
La fe serena de su jefe inspiraba al pueblo a tener confianza en Dios. Lo entregaron todo a su brazo omnipotente, y él no les faltó. Ni los poderosos gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni tampoco los ejércitos armados y las fortalezas escarpadas podían subsistir ante el Capitán de la hueste de Jehová. El Señor conducía al ejército; el Señor desconcertó al enemigo; y obtuvo la victoria para Israel. El gigantesco rey y su ejército fueron destruidos; y los israelitas no tardaron en poseer toda la región. Así se borró de la faz de la tierra esa gente extraña, que se había entregado a la iniquidad y a la idolatría abominable.
En la conquista de Galaad y de Basán hubo muchos que recordaron los acontecimientos que, casi cuarenta años antes, habían condenado a Israel, en Cades, a una larga peregrinación por el desierto. Veían que el informe de los espías tocante a la tierra prometida era correcto en muchos sentidos. Las ciudades estaban amuralladas y eran muy grandes, y las habitaban gigantes, frente a los cuales los hebreos no eran sino pigmeos. Pero podían ver ahora que el fatal error de sus padres fue desconfiar del poder de Dios. Únicamente esto les había impedido entrar en seguida en la hermosa tierra.
La primera vez que se prepararon para entrar en Canaán eran menos que ahora las dificultades que acompañaban la empresa. Dios había prometido a su pueblo que si lo obedecía y oía su voz, iría delante de él y pelearía por él; y que también enviaría avispones para ahuyentar a los habitantes de la tierra. En general, los temores de las naciones no se habían despertado, y ellas habían hecho pocos preparativos para oponerse al progreso de Israel. Pero cuando el Señor le ordenó ahora que avanzara lo tuvo que hacer contra enemigos poderosos y alertados, de modo que hubo de luchar con ejércitos grandes y bien preparados para oponerse a su paso.
En sus luchas con Og y Sehón, el pueblo se vio sometido a la misma prueba bajo la cual sus padres habían fracasado. Pero la prueba era ahora mucho más severa que cuando Dios ordenó a los hijos de Israel que avanzaran. Las dificultades del camino habían aumentado desde que ellos rehusaron avanzar cuando se les mandó hacerlo en el nombre del Señor. Es así cómo Dios prueba aun ahora a sus hijos. Si no soportan la prueba, los lleva al mismo punto, y la segunda vez la prueba será más estrecha y severa que la anterior. Esto continúa hasta que soportan la prueba, o, si todavía son rebeldes, Dios les retira su luz, y los deja en tinieblas.
Los hebreos recordaban ahora cómo anteriormente, cuando sus fuerzas habían salido a luchar, fueron derrotadas y miles perecieron. Pero en aquel entonces habían salido a luchar en abierta oposición al mandamiento de Dios. Habían salido sin Moisés, el jefe nombrado por Dios, sin la columna de nube, símbolo de la presencia divina, y sin el arca. Pero ahora Moisés estaba con ellos, y fortalecía sus corazones con palabras de esperanza y fe; el Hijo de Dios, rodeado por la columna de nube, les mostraba el camino; y el arca santa acompañaba al ejército. Todo esto encierra una lección para nosotros. El poderoso Dios de Israel es nuestro Dios. En él podemos confiar, y si obedecemos sus requerimientos, obrará por nosotros tan poderosamente como lo hizo por su antiguo pueblo. Todo el que procure seguir el camino del deber se verá a veces asaltado por la duda e incredulidad. El camino estará a veces lleno de obstáculos aparentemente insuperables, esto podrá descorazonar a los que cedan al desaliento; pero Dios les dice: Seguid adelante. Cumplid vuestro deber cueste lo que cueste. Las dificultades de aspecto tan formidable, que llenan vuestra alma de espanto, se desvanecerán a medida que, confiando humildemente en Dios, avancéis por el sendero de la obediencia.